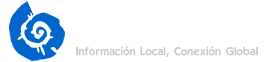Cada 12 de octubre, España finge que está de acuerdo consigo misma. Es un milagro breve, casi litúrgico: banderas al viento, desfile en Madrid, discursos con cierto tufo de complejo y un silencio pactado que dura… lo que tardan los independentistas y socios de Sánchez en dinamitarlo todo. Lo llamamos Día de la Hispanidad, pero podría llamarse perfectamente “el día en que nos recordamos que no pensamos igual” y que cada vez queda menos de esa España.
Mientras en el Paseo de la Castellana se alinean uniformes y solemnidades, con la sonrisa de la presidenta de la Comunidad, Donald Trump, desde el otro lado del Atlántico, anuncia que restaurará oficialmente el Columbus Day como gran celebración nacional. Su mensaje es claro: rescatar “el orgullo occidental” y volver a ondear la bandera conquistadora como si la historia fuese un western sin indígenas. Él no habla de mestizaje, ni de memoria, ni de sombras. Él habla de “raíces”, como si la historia fuera una sola y no un bosque enredado de ramas.
Aquí, en cambio, la cosa es más española —y más caótica—: unos celebran, otros protestan, y algunos hacen como que no existe. Los independentistas catalanes y vascos suelen trabajar ese día, organizar actos alternativos o directamente bautizarlo como “nada que celebrar”. Para ellos, el 12-O no es fiesta, es símbolo de centralismo y conquista. Y lo dicen sin rodeos. ¿a que Presidente autonómico veremos en el Palco? Junto con los abucheos a Sánchez, así empezaran las crónicas matutinas.
Mientras tanto, los socios de Gobierno de Pedro Sánchez practican el arte del equilibrio zen: Podemos habla de “genocidio” y propone cambiar la fecha; otros socios callan estratégicamente para no romper el matrimonio político que los mantiene en Moncloa. Ni sí ni no: un “mejor no me pregunten” perfectamente coreografiado.
En América Latina la historia no se conmemora: se discute. En México, el Día de la Raza se resignifica entre actos oficiales y voces críticas; en Bolivia lo llaman “Día de la Descolonización”; en Chile y Argentina abundan las marchas indígenas; en Perú y Ecuador la identidad mestiza es un rompecabezas imposible de estandarizar. Cada país celebra —o cuestiona— a su manera. La memoria allí no es uniforme: es coral, incómoda y, sobre todo, viva.
En lugares tan remotos como Australia, la Hispanidad apenas sobrevive como puente cultural. Comunidades hispanohablantes organizan pequeñas fiestas, cenas, bailes y ferias gastronómicas en ciudades como Brisbane o Sydney. Pero ningún parlamento australiano iza banderas, ni se hacen desfiles militares. Allí, el 12 de octubre no es fiesta nacional: es apenas un eco comunitario, una nota de identidad entre muchas otras. Pronto la celebraran en China.
Esa distancia revela algo fundamental: la Hispanidad no es un bloque monolítico ni una marca exportable. Es una conversación dispersa que suena distinto según el lugar, la memoria y el poder que la pronuncie.
Trump lo agita como arma cultural. Los independentistas lo rechazan como símbolo de centralismo. América Latina lo discute. Y en Australia, simplemente, lo bailan sin solemnidades. España, como debe, lo institucionaliza con desfiles, cornetas y discursos perfectamente olvidables al día siguiente. Queda la cabra.
La Hispanidad no es una bandera, ni un pecado original, ni un pergamino para exhibir en vitrina. Es un espejo resquebrajado: cada quien ve lo que quiere, y casi nadie lo ve completo. Y quizá —solo quizá— lo verdaderamente hispano sea eso: la capacidad de discutirlo todo y no ponernos nunca de acuerdo. Goya lo clavó.
Feliz día de la Hispanidad.