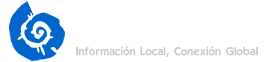Hay una sensación que cada vez más canarios comparten en silencio: la de ser extranjeros en su propia tierra. No por idioma, ni por cultura, sino por algo mucho más básico y doloroso: la imposibilidad real de vivir donde nacieron. Canarias, poco a poco, empieza a parecer un escaparate inmobiliario más que un hogar.
Las cifras hablan, pero la realidad se siente. Compradores internacionales, inversores, fondos y perfiles con alto poder adquisitivo están encontrando en las islas un destino perfecto: clima estable, calidad de vida, seguridad jurídica y precios aún competitivos frente a otros mercados europeos. Desde su punto de vista, es una oportunidad. Desde el de muchos residentes, es una presión constante que no da tregua.
El problema no es que venga gente de fuera. Canarias siempre ha sido tierra de acogida. El problema es que el ritmo al que entra capital y demanda externa no guarda proporción con la capacidad local para competir. Cuando un comprador puede pagar al contado lo que a una familia canaria le llevaría 30 años financiar, el mercado deja de ser un terreno de juego equilibrado.
Esto no es un fenómeno aislado. Ocurre en barrios costeros, en zonas turísticas, en cascos urbanos y, cada vez más, en áreas tradicionalmente residenciales. Viviendas que antes se vendían a familias locales ahora se orientan a perfiles internacionales. No por maldad, sino por pura lógica de mercado: quien paga más y más rápido, gana.
Pero el impacto no es solo económico. Es identitario. Es ver cómo tu barrio cambia de idioma, de ritmo y de dinámica. Es sentir que ya no perteneces al lugar donde creciste. Es escuchar a jóvenes decir que no podrán comprar nunca en su isla. Es ver a familias desplazarse a zonas cada vez más periféricas, más caras de mantener y peor conectadas.
La vivienda se está convirtiendo en un marcador social. No solo divide entre propietarios e inquilinos, sino entre quienes pueden quedarse y quienes tendrán que irse. Y eso, en un territorio fragmentado como un archipiélago, no es un detalle menor: es un riesgo estructural.
El discurso simplista culpa al comprador extranjero. Pero esa lectura es cómoda y peligrosa. El verdadero problema no es quién compra, sino qué no se ha hecho durante años: no se ha generado vivienda suficiente, no se ha protegido el alquiler residencial, no se ha planificado el crecimiento urbano con visión social, y no se han creado mecanismos eficaces para equilibrar el mercado.
Canarias no necesita cerrar la puerta a nadie. Necesita abrirla mejor. Regular con inteligencia, no con parches. Incentivar la vivienda asequible, no solo castigar al inversor. Apostar por un modelo donde el capital externo conviva con el derecho local a vivir dignamente en su tierra.
El sector inmobiliario también tiene una responsabilidad incómoda: dejar de mirar solo el precio y empezar a mirar el impacto. No todo lo legal es necesariamente sostenible. No todo lo rentable es necesariamente sano a largo plazo. Profesionalizar no es solo vender mejor, es entender el contexto social donde se opera.
Porque si Canarias se convierte únicamente en un producto, perderá aquello que la hace deseable: su gente, su vida cotidiana, su identidad. Un territorio sin residentes estables no es un paraíso; es un decorado.
Y la pregunta que ya flota en el aire es inquietante:
¿para quién se está construyendo realmente Canarias?