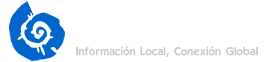La narrativa dominante sobre la inteligencia artificial es que más modelos generan más cómputo y esto a su vez genera más productividad. Gobiernos, empresas y fondos de inversión justifican un esfuerzo de capital sin precedentes con la promesa de que la IA nos hará producir más con los mismos recursos.
En este contexto, un resultado incómodo irrumpió este verano. El laboratorio independiente METR en un informe publicado el 10 de julio de 2025, «Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developers», donde se analiza cómo cambian los tiempos de trabajo cuando los programadores usan asistentes de IA. Tuvo un hallazgo central que demuestra que cuando se permite a estos desarrolladores usar asistentes de código basados en modelos avanzados, tardan un 19 % más en completar las tareas. Lo paradójico es que ellos mismos están convencidos de haber trabajado en torno a un 20 % más rápido.
Quien quiera argumentos contra la IA no necesita mucho más. El titular se escribe solo: “La IA nos hace menos productivos”. Pero un buen lector debería desconfiar de las conclusiones rápidas, tanto cuando sirven para vender utopías como cuando permiten disfrutar del sesgo de confirmación en un “te lo dije”.
La pregunta relevante no es si la IA sirve o no sirve en abstracto, sino qué estamos midiendo exactamente. ¿Estamos viendo una tecnología intrínsecamente improductiva o un sistema productivo que todavía no ha encontrado la forma de integrarla? Aquí el marco de Arnold Kling en Especialización y Comercio resulta especialmente útil.
METR organiza un ensayo controlado aleatorizado con desarrolladores senior trabajando sobre proyectos de código abierto que les resultan familiares. Se les asigna a dos grupos. Un grupo puede usar herramientas de IA de alto nivel (por ejemplo, el editor Cursor con acceso a modelos punteros).El otro grupo trabaja sin IA, con el conjunto habitual de herramientas de desarrollo.
A pesar de partir con una expectativa de mejora cercana al 24 %, los desarrolladores que utilizaron IA terminaron tardando más, el tiempo total se alargó de media un 19 %. No hubo una única causa, sino una sucesión de pequeñas fricciones. El asistente generaba bloques de código útiles, pero a menudo imprecisos o incompatibles con la arquitectura del proyecto, lo que obligaba a detenerse, revisar, corregir y recomponer. Los participantes pasaban menos minutos tecleando y más horas alternando entre la espera de la respuesta del modelo, la lectura crítica de sus propuestas y la limpieza de fragmentos que parecían correctos hasta que chocaban con alguna dependencia oculta. Esa mezcla, casi imperceptible en cada interacción aislada, acabó acumulándose en forma de retrasos que no se veían mientras se trabajaba, pero sí cuando se medía el resultado final.
Es decir que la IA no se manifiesta como una mejora añadida al mismo proceso, sino como un cambio en la composición del trabajo. Disminuye el esfuerzo directo de programación y aumenta el esfuerzo de orquestación, revisión y control.
METR es prudente al interpretar su propio resultado. No afirma que la IA siempre hace más lentos a los desarrolladores, sino que en las condiciones concretas del estudio, desarrolladores expertos en un código que conocen bien, la productividad medida cae.
Esto ya sugiere algo importante, estamos mirando una fotografía de transición, no un equilibrio de largo plazo. Para entender qué puede significar en términos de productividad agregada, necesitamos un marco que nos recuerde cómo funciona, de verdad, una economía cuando entra una tecnología nueva.
Arnold Kling propone hace más de una década abandonar el reflejo de explicarlo todo con curvas de demanda y oferta agregadas. En su enfoque, la macroeconomía se entiende mejor como un sistema de patrones de especialización y comercio sostenibles
Una economía no es una máquina que se acelera o se frena según haya más o menos gasto total, sino una red de relaciones en la que las personas y las empresas se especializan en tareas para poder intercambiar bienes y servicios a través del comercio. Esos patrones solo sobreviven si son sostenibles, es decir, si el valor que generan compensa los costes de organizarlos.
Desde esta perspectiva, una innovación tecnológica no es un shock que desplaza una curva, sino un catalizador que obliga a recalcular los patrones de especialización. Kling habla explícitamente de un proceso de reordenación cuando aparece una tecnología nueva, las viejas formas de organizar el trabajo dejan de encajar del todo, y la economía necesita tiempo para descubrir qué tareas desaparecen o pierden sentido, qué tareas nuevas aparecen, qué empresas están mejor posicionadas para explotar la novedad y qué nuevas formas de cooperación y de intercambio se vuelven viables.
Durante ese periodo de reajuste, es normal que la productividad caiga en algunos sectores o procesos, porque los datos de corto plazo no describen todavía la verdadera productividad de la innovación, sino el coste de aprendizaje y reorganización.
Conviene mantener un equilibrio que suele incomodar a ambos bandos. El estudio de METR funciona como recordatorio de que la IA no es una varita mágica y que, hoy por hoy, introduce tanta fricción como capacidad real. Pero sería ingenuo confundir estas turbulencias iniciales con un veredicto definitivo. Las tecnologías que transforman una economía rara vez lo hacen en línea recta, primero desordenan, luego obligan a repensar procesos, roles y rutinas, y solo después cristalizan en auténtica productividad. La IA aún no ha demostrado que merezca el gigantesco esfuerzo de capital que moviliza a día de hoy, pero tampoco ha agotado su margen para hacerlo. Nos movemos entre el ruido de la adopción temprana y la promesa de un patrón de especialización todavía en construcción.
Ese espacio intermedio, incómodo y abierto, es precisamente donde se deciden las revoluciones que importan.