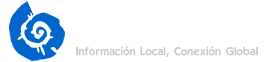Hay un escenario que se repite continuamente. El ciudadano se equivoca y yerra siempre. Y si piensa distinto o discrepa, es ultraderecha. Si paga los impuestos tarde, si rellena mal un formulario, si interpreta una ley que ni conoce, si confía -ingenuamente- en que contribuye al bien general en lugar de a lo ilegal o a lo alegal, el resultado es siempre el mismo: una sanción, un recargo, un expediente, una advertencia y, si se descuida, una notificación con membrete oficial. Puede venir de un juzgado -el que menos miedo da- o de Hacienda, que suele llegar los viernes por la tarde. Recordándole que el desconocimiento de la ley no excusa de su cumplimiento.
La escena contraria es mucho más interesante. El Gobierno se equivoca o la Administración, para el caso es lo mismo. Y entonces no pasa nada. Y si pasa algo, lo paga usted, con sus impuestos.
No es una exageración. Cuando me refiero al Gobierno lo hago en sentido amplio: gobiernos locales, insulares y autonómicos, no solo el de Sánchez. ¿O quién paga el error del carril bici de Santa Cruz?
Esto no es una anécdota. Es un patrón. Una forma de funcionamiento. Un modelo de irresponsabilidad estructural tan asentado que ya ni siquiera provoca escándalo. El error administrativo, político o institucional se justifica, se contextualiza, se diluye… y se archiva sin responsables. Los costes los asumimos nosotros. A ellos no les pasa nunca nada de nada.
El ciudadano responde. El poder comparece, dicta un cuento y sigue. Y todo esto ocurre, además, en un contexto especialmente perverso: nunca ha sido tan difícil conocer la ley como ahora. El ordenamiento jurídico ha dejado de ser un sistema comprensible para convertirse en una corriente continua de normas, decretos, órdenes, reformas, contrarreformas, disposiciones adicionales y transitorias que se publican a diario y se corrigen al día siguiente.
La diferencia es clara: los políticos y gobernantes disponen de asesores y equipos jurídicos y, aun así, cometen errores. Total, a final de mes cobran pase lo que pase. Al ciudadano de a pie no le ocurre eso. Si yerra, debe contratar asesores fiscales, abogados… o cerrar. Así de simple.
Hoy se legisla con urgencia, se enmienda con prisa y se interpreta con dudas. Normas -o leyes, como quieran llamarlas- que entran en vigor antes de ser entendidas, que se solapan entre sí y cuya aplicación práctica se discute incluso entre los propios operadores jurídicos. Y, aun así, se mantiene intacta una máxima que roza el sarcasmo jurídico: el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. ¿Pero si quien tiene que conocerla ni siquiera la conoce? Claro, para eso ha llegado la inteligencia artificial, que lo sabe todo y hasta “pone sentencias”, según me han chivado.
Pero la exigencia al ciudadano es total. Se le presupone un conocimiento actualizado, técnico y permanente de un sistema normativo en mutación constante, como si cada español llevara el Boletín Oficial en un bolsillo y un abogado en el otro. No importa que la norma haya nacido ayer, que sea confusa o que nadie sepa muy bien cómo aplicarla. Usted debía saberlo. Y si no lo sabía… ya sabe.
Mientras tanto, cuando la Administración falla, nunca es culpa de nadie. Es del sistema, del procedimiento, de la complejidad normativa, del contexto o del momento. El error se convierte en incidencia, la negligencia en diferencia de interpretación y la chapuza en ajuste técnico.
Se exige diligencia máxima al administrado y se practica una indulgencia infinita con el administrador. La asimetría es brutal y sigue creciendo. Al ciudadano se le presume conocimiento, intención y culpa. A la Administración se le presume buena fe, aunque encadene errores. Da igual.
Un trámite que se pierde. Un expediente que duerme meses en un cajón. Una resolución que llega tarde. Un servicio público que falla. ¿Y qué?
Todo eso tiene consecuencias… siempre que el perjudicado sea el ciudadano. Cuando el perjudicado lo es por culpa del Estado, comienza la romería de explicaciones sin efectos. Y eso, ¿hasta cuándo?
Desde el punto de vista jurídico -que algo sabemos de esto- la responsabilidad es un concepto claro: culpa, negligencia y diligencia exigible. El problema es que esas palabras cambian de significado según quién se equivoque. Si es usted, ciudadano, se le aplica el manual completo. Si es la Administración, se activa el modo abstracto. Y la responsabilidad se diluye como un azucarillo en el café.
La responsabilidad patrimonial del Estado existe, sí. Sobre el papel. En la teoría. En los manuales. En los exámenes. En las oposiciones. ¿En la práctica? Es una carrera de obstáculos en la que el perjudicado debe demostrar lo indemostrable, armarse de paciencia y aceptar que reclamar a la Administración es, muchas veces, como mear contra el viento.
Y mientras tanto, nadie dimite. Nadie asume errores. Nadie pide disculpas que no parezcan redactadas por los palmeros de gabinete. La responsabilidad política es una figura mitológica, como el unicornio o la diligencia administrativa eficaz. El cargo público no se equivoca: se equivoca el sistema. No se gestionó mal: el procedimiento era complejo. No hubo negligencia: hubo circunstancias sobrevenidas.
Pero eso exigiría una cultura institucional distinta. Una en la que equivocarse tenga consecuencias. Una en la que la ley no sea una trampa cambiante para el administrado y un colchón para quien la aplica. Una en la que el poder no se proteja a sí mismo con el mismo celo con el que vigila al ciudadano.
Y así seguiremos. El ciudadano aprendiendo a golpes un derecho que cambia cada mañana. La Administración equivocándose con la tranquilidad de quien sabe que no paga. Y el poder político, como siempre, sin responsable conocido. Porque aquí el error no dimite, no devuelve el dinero y no pide perdón: simplemente comparece, explica y continúa.
Eso sí, usted no llegue tarde, no se equivoque y no pregunte demasiado. La ley, aunque nadie la entienda, ya debería conocerla.