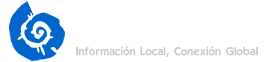El reciente anuncio de un acuerdo entre España, la Unión Europea y Reino Unido sobre Gibraltar ha generado más incógnitas políticas que celebraciones institucionales. Mientras el Gobierno presume de un pacto “histórico” que pondría fin a la verja fronteriza y facilitaría el tránsito de personas y mercancías, voces relevantes del sistema democrático denuncian un proceso opaco y excluyente.
La supuesta relevancia estratégica del acuerdo contrasta con el hermetismo con que se ha llevado a cabo. El Partido Popular, principal fuerza de la oposición, afirma haberse enterado de los detalles por los medios de comunicación, sin haber sido informado ni consultado en ningún momento. Una paradoja democrática si se considera que se trata de una cuestión de Estado con implicaciones en política exterior, seguridad y soberanía.
Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha sido claro al exigir que el texto se someta a debate y votación en el Congreso, denunciando además el “grave precedente” que supone dejar al margen al principal partido de la oposición en un asunto de esta envergadura. Pero más allá del malestar partidista, la situación plantea preguntas de fondo: ¿puede un Ejecutivo cerrar acuerdos internacionales sin ningún tipo de control parlamentario previo?
Desde el Gobierno, Pedro Sánchez ha asegurado que el acuerdo no compromete las reclamaciones históricas sobre Gibraltar y que se trata de un éxito para el Campo de Gibraltar. Sin embargo, no ha aclarado si el pacto será sometido a las Cortes ni ha ofrecido detalles concretos sobre cómo se resolverán cuestiones como el control aduanero, la jurisdicción o la aplicación del espacio Schengen.
Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha respaldado el acuerdo subrayando que respeta la integridad del mercado único. Pero su lectura institucional no responde a las implicaciones políticas que el acuerdo tiene dentro del Estado español.
Otros partidos como Vox han ido más allá, calificando el pacto de «ilegítimo» e «ilegal», aunque su posición extrema tiende más al oportunismo político que a un análisis jurídico realista. Aun así, reflejan un malestar generalizado en ciertos sectores por lo que interpretan como una cesión de soberanía encubierta.
El acuerdo, en resumen, se presenta como un logro diplomático mientras evidencia un deterioro preocupante en los mecanismos de control democrático. Las formas importan, sobre todo cuando se habla de política exterior. Un pacto histórico pierde valor cuando se alcanza entre bastidores, sin debate público y con los partidos democráticos al margen. Porque si la soberanía sigue siendo española, la transparencia también debería serlo.