A menudo, cuando menciono mi profesión en una cena o una reunión social, la reacción es casi inmediata. Los ojos de quien me escucha se iluminan y surge la inevitable referencia a series de televisión como CSI, Mentes Criminales o Mindhunter. La cultura popular ha dibujado al psicólogo forense como una suerte de detective de la mente, un oráculo capaz de resolver un crimen observando un gesto o de perfilada a un asesino en serie en cuestión de minutos. Y aunque la ficción tiene su encanto, la realidad de mi trabajo diario es, paradójicamente, más compleja, más difícil y, me atrevería a decir, mucho más fascinante.
Bienvenidos a esta nueva columna mensual, un espacio donde pretendo abrir las puertas de mi trabajo para compartir con ustedes qué ocurre realmente cuando la psicología humana colisiona con el rígido mundo de las leyes.
La psicología forense opera en una frontera delicada. Es el punto de encuentro entre dos universos que hablan idiomas distintos: el Derecho, que busca certezas absolutas, culpables o inocentes, verdades o mentiras; y la Psicología, una ciencia de probabilidades, de grises y de contextos. Mi labor, tras años de experiencia en el ámbito penal, de familia y contencioso, no es juzgar —esa es tarea del magistrado—, sino traducir. Traducir la complejidad de la conducta humana, la patología mental o el sufrimiento emocional a términos que el sistema judicial pueda comprender y utilizar para impartir justicia.
En esta serie de artículos que hoy inauguramos, nos alejaremos del sensacionalismo barato para adentrarnos en el rigor de la ciencia, pero sin perder de vista que detrás de cada expediente hay personas reales.
Desmontaremos mitos arraigados. Hablaremos, por supuesto, de la mente criminal. Nos preguntaremos qué diferencia a un psicópata integrado en la sociedad de un asesino en serie, y por qué la «maldad» no siempre es una explicación científica válida.
Dado que la psicología forense no vive solo de crímenes de sangre, dedicaremos espacio a tragedias más silenciosas y cotidianas, aquellas que llenan los juzgados de familia: la lucha por la custodia de los hijos, la evaluación de la idoneidad parental y la dolorosa realidad de la manipulación emocional en los procesos de separación. ¿Cómo saber qué es lo mejor para un menor cuando los padres están cegados por el conflicto?
También abordaremos un tema que nos afecta a todos: la fragilidad de la verdad. ¿Sabían que la memoria es el «archivo» menos fiable que existe? Analizaremos por qué testigos honestos pueden recordar cosas que nunca sucedieron y cómo la ciencia nos ayuda a distinguir un relato creíble de una mentira fabricada, ya sea para obtener una indemnización millonaria o para eludir una condena.
Exploraremos el concepto de daño moral. En nuestra sociedad, tendemos a pensar que, si no hay sangre o huesos rotos, no hay herida. Sin embargo, en mi práctica profesional, cuantificar el dolor psicológico tras una negligencia médica o un accidente es una tarea esencial para reparar a la víctima. Poner precio al sufrimiento es controvertido, pero a veces es la única forma de justicia posible.
Hablaremos de la violencia de género y del maltrato en el ámbito familiar. En el marco jurídico español, la violencia ejercida por una mujer hacia un hombre dentro del ámbito familiar, incluida la relación de pareja, ya sea actual o pasada, no se califica como violencia de género. La denominación correcta, es violencia doméstica o maltrato en el ámbito familiar.
Por lo tanto, mi objetivo con esta serie es ofrecerles una lente nueva con la que mirar las noticias y los sucesos que nos rodean. Quiero invitarles a cuestionar lo aparente, a entender que la conducta humana rara vez es blanco o negro, y a descubrir que, en el estrado, la mente humana es la prueba más compleja de descifrar.
Acompáñenme cada mes en este descenso a la realidad forense. Les prometo que la verdad, a menudo, supera a cualquier guion de Hollywood.








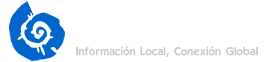
Excelente