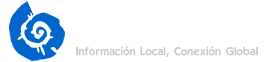La DGT, en su enésimo arrebato de modernidad forzada, ha decidido que a partir del 1 de enero los conductores españoles deberán guardar los triángulos de emergencia junto a los cassettes de Los Panchos y dar paso a la nueva estrella tecnológica: las balizas V16 conectadas, certificadas y bendecidas por la administración. Y como siempre que el Estado se pone tecnológico, la cosa huele más a negocio que a seguridad vial. Porque aquí no se trata de salvar vidas, sino de apuntalar facturaciones.
La V16 conectada se presenta como la panacea, el invento que acabará con los atropellos en carretera. Una lucecita con SIM y geolocalización que envía tu posición a una plataforma central, como si a estas alturas hubiera alguien que no supiera ya dónde estamos, cuánto gastamos y hasta cuánto nos movemos. Nos venden el dispositivo como imprescindible, vital, revolucionario. Pero lo que realmente revoluciona no es la seguridad, sino el mercado: el ciudadano tiene que pagar por el aparato, pagar por la conectividad, pagar por la certificación, pagar por formar parte del club selecto de los conductores monitorizados. Si el objetivo fuera protegernos, la DGT habría mejorado arcenes, eliminado puntos negros o puesto iluminación decente en miles de tramos. Pero eso cuesta dinero público, mientras que obligarte a comprar una baliza estampada con sello oficial solo cuesta tu dinero privado.
Técnicamente también hay que poner los pies en la tierra: las balizas prometen visibilidad de hasta 1 km en condiciones óptimas y cobertura de 360º, pero las carreteras no son laboratorios. Curvas, cambios de rasante, niebla, lluvia, arcén estrecho… todo eso reduce prestaciones. Además, la autonomía real (tiempo de funcionamiento, batería) y la necesidad de renovarla o sustituirla son variables que, si no se comunican con claridad, pasarán a engrosar la lista de costes recurrentes del conductor.
El argumento de que la V16 evita riesgos es débil, pero lo repiten como mantra. Dicen que salir del coche para colocar triángulos es peligrosísimo. Como si durante décadas no se hubiera reducido la siniestralidad sin necesidad de chips, SIMs ni antenas 4G. Ahora, según esta cruzada tecnológica, la misma administración que tarda tres meses en tramitar un papel quiere que confiemos en que el aparatito enviará datos instantáneos a una plataforma centralizada. Y si falla la cobertura, la batería o la conexión, entonces la culpa será del conductor, que no supo “activar correctamente el dispositivo”, aunque se haya dejado una pasta en comprarlo. Porque en España, si algo falla, jamás es culpa del sistema: el responsable siempre es el ciudadano que no obedeció lo suficiente.
La privacidad, por supuesto, es el cadáver incómodo que nadie quiere mencionar. La V16 envía datos. ¿Cuándo? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Quién tiene acceso? Silencio absoluto. Un silencio que no invita precisamente a la confianza. El relato oficial habla de seguridad, pero el trasfondo huele a captura de datos disfrazada de virtud pública. Vender miedo siempre ha sido rentable, pero vender tecnología obligatoria basada en el miedo es todavía más jugoso. Nos dicen que no hay riesgo para la privacidad. Exacto: no hay riesgo para la suya.
El sistema de certificación es otro espectáculo digno de estudio. Solo se aceptan determinados modelos aprobados por la DGT, y naturalmente los más baratos casi nunca son los que aparecen en la lista. Una normativa pensada, curiosamente, para que muy pocos jugadores puedan participar en el negocio. No es una obligación general: es una obligación con nombre y apellidos, con proveedores cuidadosamente escogidos. El reparto del pastel tecnológico siempre tiene un mismo patrón en este país: primero se legisla, luego se reparten los contratos, después se construye el discurso, y finalmente el ciudadano paga la fiesta.
La llegada de las V16 conectadas no es un avance natural, sino una imposición diseñada para que parezca progreso. Un progreso que no mejora la carretera, ni la vigilancia, ni los recursos de emergencia; solo mejora la recaudación, la de unos pocos. La administración insiste en que todo es por nuestro bien. Lo gracioso es que ese “bien” siempre coincide con que alguien cobra, alguien certifica, alguien factura y alguien vigila. Y qué coincidencia que ese alguien nunca seas tú.
Al final, nos quedamos con la sensación de que hasta para quedarnos tirados en la carretera habrá que estar conectados, monitorizados y pagando. Una modernidad muy española: de esa que se decreta desde un despacho, se ejecuta con prisas, se justifica con miedo y se financia con nuestros bolsillos. Una modernidad que, como casi todas aquí, llega envuelta en luces LED, pero iluminando más el negocio que la carretera.