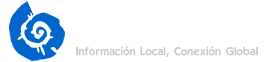La década del 80 al 90 fue especialmente pródiga en viajes. Mi álbum fotográfico me transporta a la inquietante Gambia, al maravilloso Egipto y a un viaje en el Concorde desde Tenerife a Dakar, que no duró más que un suspiro. El Concorde era un avión incómodo, increíblemente veloz en cuyo interior sólo se bebía champagne Möet Chandon y agua Evian. Y se comía caviar del bueno. Una pasada.
No sé en qué año de los ochenta visité Grecia y Egipto, con mi amigo Ramesh Barwani, ya fallecido, a quien yo asesoraba en materia de comunicación. Ramesh era vicepresidente ejecutivo de la poderosa empresa hispano-hindú Maya, infelizmente desaparecida. Creó miles de puestos de trabajo en su más de medio siglo de existencia, yo tuve el honor de contar su historia en un libro y de viajar con Ramesh por algunos países, enriqueciéndome con su amistad y con su sentido de la vida. Luego esos viajes se retomarían con su hermano Kumar, gran amigo mío también.
Uno de los momentos más emotivos de aquel viaje al viejo Egipto fue un recorrido por algunos monumentos y lugares de interés del país, visitando detenidamente los más atractivos. No hacía mucho había muerto, en el exilio egipcio, el Sha de Persia, Mohamed Reza Pahlevi, a los 60 años (octubre de 1919-julio de 1980). Visitamos su sencillo sepulcro, construido de ónix, en una mezquita de la capital egipcia; me parece que en la de Al Rifai, si no me equivoco. Estábamos solos un japonés de la marca Hitachi, que nos servía de guía, Ramesh y yo. Nadie más en aquella estancia que había sido tan fotografiada en todos los periódicos y revistas del mundo en la ceremonia del sepelio oficial del Sha. Y tan visitada. Me parece que era entonces presidente egipcio el luego asesinado por su propia guardia personal, Anwar El Sadat.
En Egipto visitamos las pirámides, navegamos por el mítico Nilo con directivos de Hitachi/Egipto (casa japonesa que representaba Maya) y nos prepararon una cena de gala a bordo de un buque que surcaba sus tranquilas aguas con una suavidad extraordinaria, casi cegados por una luna llena que iluminaba los barquitos que nos escoltaban, cuyos tripulantes esperaban las sobras de la comida de los ricos. Era insultante para la igualdad y para el propio sentido común, pero allí eso se aceptaba como una cosa normal. Recuerdo que visitamos también una fábrica de perfumes, en donde tú pedías la fragancia que quisieras –con los mismos olores de Chanel, Armani, Bulgari, Dior, cualquiera— y te la preparaban exactamente. Esta moda llegó a Europa, pero treinta años después. El propietario de la fábrica era un hombre alto, enfundado en una túnica, que tenía a su lado a una corte de mujeres hermosas, que olían extraordinariamente bien. Eran sus modelos. Yo me traje un frasco gigantesco con mi perfume preferido, que me duró años. Y Ramesh igual.

A la cercana Gambia, el minúsculo país empotrado como una cuña en Senegal, viajamos un grupo de representantes de los medios de comunicación, invitados por la compañía Aviaco, en un DC-9. Luis Díaz de Losada, uno de los creadores del Lago de Martiánez y de lo mejor de César Manrique, construyó el aeropuerto de Banjul, bajo el mandato presidencial de Sir Dawda Jawara, que traía a sus esposas a Tenerife para ser tratadas en la clínica portuense del doctor Pedro Luis Cobiella, que entonces era mi amigo y después ya no recuerdo por qué dejó de serlo. El presidente Jawara nombró cónsul de Gambia en Canarias a Wolfgang Kiessling, propietario del Loro Parque, en cuya casa-palacio se alojaba Jawara en sus estancias en Tenerife.
Pedro Luis llamó, para que me atendiera durante mi estancia de un solo día, a Shömmer, un alemán amigo también del presidente, que había sido nombrado cónsul general de Gambia en España, casi un embajador, y que tenía una bonita casa en Banjul y una avioneta con la que recorría el país. Su piloto era un hombre alto y elegante, coronel del Ejército senegalés. El cónsul me atendió de maravilla y me invitó a dar una vuelta por el aire, para que viera desde arriba el poblado de Kunta Kinte y la playa donde fue capturado por los negreros que lo llevaron a los Estados Unidos. Ya saben ustedes que la leyenda de Kunta Kinte, de “Gallito” George y de toda aquella familia, llevada a la televisión, es cierta. Y que Estados Unidos compraba aquellos esclavos que eran robados en Gambia y trasladados en unas condiciones terribles, arrancándolos de sus familias.
Recuerdo que me acompañaba en aquel viaje, entre otras muchas personas, María José Pérez Caldeiro, entonces jefa de publicidad de Radio Club y que siguió trabajando, hasta su jubilación, en BC Publicidad, la agencia de mi amigo Víctor Gonzalo Duboy. Subimos a aquella avioneta el cónsul general, el piloto, María José y yo. Hicimos un viaje precioso, sobrevolando el coronel la aldea de Kunta Kinte y la playa de arena blanca, un poco sucia de ramas de árboles y algo descuidada de limpieza, donde echaban el ancla los negreros. Un viaje plácido y agradable. Recuerdo que la avioneta, no sé si una Cessna, no lo podría asegurar, era movida por dos hélices, una delante y otra detrás. Todo perfecto. Y regresamos a Banjul.

Varios días después de llegar a Tenerife –salimos ya de noche— en el DC-9 de Aviaco, Shömmer me llama, consternado, para referirme que al día siguiente de nuestro periplo, el mismo piloto se había estrellado con esa avioneta, haciendo idéntico recorrido que nosotros y con algunos amigos del cónsul a bordo. Murieron todos. Me causó un gran impacto. ¡Pudimos haber sido nosotros!
Recuerdo que el vuelo de regreso, desde el aeropuerto de Banjul, se retrasó más de una hora porque hubo que resolver, con los aduaneros gambianos, un pequeño problema. Uno de los viajeros, un periodista al que acompañaba su novia, también de la profesión, había comprado algún producto prohibido, y los mismos que se lo vendieron eran policías del aeropuerto, que se lo requisaron y querían meterlos a ambos en la cárcel. Shömmer, el diplomático que nos acompañaba en el viaje de regreso a Tenerife, lo resolvió sacando del bolsillo unos cuantos dólares y dándoselos al jefe de aquella cuadrilla. La situación quedó resuelta y pudimos regresar en el DC-9. La anécdota la protagonizó un conocido director de hotel quien, cuando en la cola de embarque se corrió la voz de que quien hubiera comprado chocolate lo tirara en las papeleras del aeropuerto, el ingenuo sacó del bolsillo dos barras de Cadbury que había llevado desde aquí, el sabroso chocolate inglés, por si pasaba hambre, y las tiró también. No tenía nada que ver un chocolate con otro, claro.
En los 80, CajaCanarias organizó un interesante viaje de placer en el Concorde, un modelo de avión que entonces se utilizaba mucho en vuelos corporativos. Pertenecía a la compañía Air France, contaba con una tripulación de elite y nos iban dar una “vuelta” por la costa de África, desde el aeropuerto del Sur. A bordo del avión, como he dicho, sólo champagne, Möet Chandon, caviar y agua Evian. Y unas azafatas muy amables que nos atendían en todo momento con una sonrisa. Las ventanas del Concorde eran muy pequeñas, apenas se veía el exterior, y nos obsequiaron a todos los periodistas y empresarios invitados con un diploma firmado por el presidente de Air France y por el comandante de la aeronave certificando haber volado en el Concorde. Tengo ese diploma colgado en el despacho. Y una pequeña maqueta, réplica de aquel avión.
Salimos del aeropuerto “Reina Sofía” y en poco más de media hora nos encontrábamos cerca de Dakar, volando a toda leche. Traspasamos la barrera del sonido, circunstancia anunciada por megafonía, y fue igualmente un viaje plácido. A la hora de escribir la crónica para mi periódico, que entonces era este, no supe qué decir porque todo había pasado en un plis/plas.
Hay que tener en cuenta que el Concorde volaba a una velocidad de 2.124 kilómetros por hora, que era capaz de cubrir la distancia entre París y Nueva York en tres horas y media, que estuvo el servicio 27 años, desde 1976 a 2003 en vuelos comerciales y que fue una joya de la aviación, aunque poco rentable porque creo que su capacidad de pasajeros rondaba los cien. Fue un privilegio haber volado en ese avión mítico, que suspendió sus vuelos tras un grave accidente, en 2000, cuando una de sus turbinas absorbió un objeto abandonado en la pista del aeropuerto parisino Charles de Gaulle y se estrelló en la localidad de Gonesse, poco después de despegar, muriendo pasajeros y tripulantes. Siguió volando el avión, que no había sufrido accidentes graves algunos años después, pero su escasa rentabilidad obligó a Air France y a British Airways a retirar los modelos en servicio.
Recuerdos de los 80, muy ligados a la aviación y a la muerte, pero para los que no tuvimos que vivir aquellas tragedias, agradables y dignos de ser recordados. Las fotos, una vez más, nos refrescan la memoria.