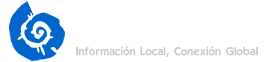España no está al borde del abismo. Está algo peor: se ha acostumbrado a caminar por el borde y dentro lleva a sus comunidades autónomas, Canarias incluida. Gobernar hoy no consiste en dirigir, sino en aguantar, al precio que sea.
Sánchez no lidera; administra su supervivencia y nos repite que todo es diálogo, convivencia y progreso. Pero el diálogo se parece cada vez más a una subasta, la convivencia a un trueque y el progreso a una palabra para justificar cualquier cosa. Gobernar ya no es explicar por qué se hace algo, sino convencer de que no había alternativa, aunque ayer defendiera exactamente lo contrario.
El problema no son los socios incómodos. La política siempre los ha tenido. El problema es la naturalidad con la que se degrada el marco común para mantener contentos a sus socios de Gobierno.
En Canarias este fenómeno se entiende bien. Aquí llevamos años gobernados para los de fuera, mientras a los de dentro se nos pide paciencia, comprensión y silencio. ·En Canarias tenemos un gobierno CC y PP que legisla pensando en el visitante, en el inversor, en el que llega en barquito; y luego le pide al canario que no moleste, que no proteste, que no compare. El mismo esquema que en Madrid, pero con mas sol.
El Parlamento, tanto nacional como autonómico, se ha convertido en una coreografía cansada. Nadie escucha. Todos leen. Todos interrumpen. Nadie convence. Esperando que sus intervenciones se hagan virales. Y mientras tanto se normaliza lo que antes habría provocado un escándalo. Porque el verdadero éxito del poder no es imponer, sino acostumbrar. Acostumbrar al ciudadano a que nada tenga consecuencias. A que nadie dimita. A que todo se explique.
Nos hablan mucho de tolerancia, pero han olvidado advertirnos de algo esencial: la tolerancia no es un suicidio cívico. Una democracia que tolera que se debiliten sus propias reglas no es tolerante; es negligente. Y una sociedad que aplaude eso por afinidad ideológica no es plural: es tribal.
Conviene recordar que la democracia no consiste en tener siempre razón, sino en aceptar límites incluso cuando no nos convienen. Hoy esos límites se ven como obstáculos, como reliquias incómodas, como cosas que estorban al relato. Y sin límites, lo que queda no es libertad, sino arbitrariedad con discurso amable.
El ciudadano lo percibe. Por eso se refugia en el sarcasmo, en la desafección, en el “que se quemen todos”. No porque no le importe la democracia, sino porque ya no la reconoce. Porque ve un poder que exige respeto pero no lo practica. Porque escucha grandes palabras y observa pequeños comportamientos.
España no necesita salvadores ni enemigos imaginarios. Necesita decencia institucional, claridad moral y un mínimo de vergüenza pública. Necesita gobernantes que entiendan que resistir no es gobernar y que ganar no lo justifica todo. Necesita ciudadanos menos sumisos y más exigentes, incluso y sobre todo con los suyos.
Porque una democracia no cae de golpe. Se desgasta. Se fatiga. Se vacía. Y cuando un día alguien pregunta qué pasó, la respuesta suele ser la más incómoda: pasó que lo aceptamos.