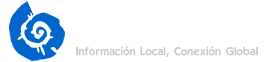El otro día me fui a comprar unos zapatos a la tienda navaja de la calle de La Hoya, Puerto de la Cruz, que cuestan ciento y pico euros. En lo que me queda de vida no me dará tiempo de estrenar todos los zapatos y tenis que me he comprado últimamente, porque soy un caprichoso. Algunos de los tenis parecen de marca, pero son falsos. Me dio un apretón y en la misma puerta de la tienda tuve que dar la vuelta y volver a mi casa, con el culo comprimido para sortear la pendiente y luego la cuesta que me quedaba por recorrer de la referida calle. Hice tal esfuerzo de medio cuerpo para abajo que, por la tarde, me sobrevino un terrible dolor de cintura, que combatí con buscapina por consejo del profesor Alarcó, que conoce mis puntos débiles después de tantos años tratándome las cagaleras y otros males de similar entidad. Cuento esto porque estoy harto de política y voy a desengrasar un poco en esta edición. Sorteado el incidente, sin desbombe fuera del tiesto, volví a la tienda, ya relajado, y me compré los zapatos, porque me había empeñado en ellos. Claro, esto me provoca un desajuste presupuestario y a mitad de cada mes estoy boquerón, porque yo no mamo del Estado más que la exigua jubilación que no me da para vivir, después de haber estado toda la vida trabajando y pagando a gandules. Es mi sino. Por eso me he declarado objetor fiscal de la nada, tras ver la mamandurria nacional tan al uso. Contar las cosas de uno siempre desahoga mucho. En mi familia han proliferado los cagatrices, debe ser que nacemos flojos del esfínter, fluctuante el desembalse, aunque se presume que los Chaves han sido fanfarrones y de derechas de toda la vida, como tiene que ser. Mi tío Pepe, paz descanse, estando en el 36 en la sede de la Juventud Católica, fue molestado por un grupo de socialistas y anarquistas que proferían gritos en la puerta del edificio. Se asomó a la ventana y lanzó a la multitud la cabeza de cristal de una lámpara con forma de bola. Dio aquello tal reventón en la calle que los cagatintas salieron de allí a toda leche gritando que la derecha los estaba bombardeando. La izquierda está acostumbrada a correr y la derechona a meter miedo. Aquello no pasó a mayores, como tampoco las gamberradas de mi padre y de mi tío Miguel. Cuento dos. Había un barbero en el Puerto, muy famoso, que se llamaba Ignacio, pero le decía Cornelio. Era el padre de Servando, mi barbero de toda la vida. Ignacio tenía un colgante de hierro en la puerta, que en su día soportaba un toldo. Todo el mundo le decía a Ignacio que encargara un toldo nuevo o que quitara los hierros, pero a ninguna de las dos demandas atendía el fígaro. Una madrugada, mi padre y mi tío Miguel esperaron la llegada de las lanchas del pescado, compraron dos docenas de sardinas y las colgaron, en ristra, de los hierros del ausente toldo de Ignacio. Al día siguiente ya no estaban allí los hierros e Ignacio se había comido las sardinas. Y en otra ocasión, los dos gamberros citados le robaron el sombrero y el paraguas a don Manuel Rojas, alias “Cuellito”, mientras éste asistía a una reunión en el Ayuntamiento –era concejal y muy estirado— y se los colocaron al pato de la plaza de la Iglesia, que todavía echa agua por la boca. Los municipales estuvieron buscando las prendas un par de horas hasta que alguien se asombró de ver al pato ensombrerado y con el paraguas y dio parte. Los gamberros fueron multados por la autoridad, una vez que se averiguó su autoría. Cosas del Puerto.
jueves, 5 marzo,2026