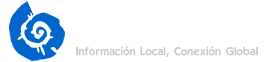Ya no me acuerdo cuántos años cumplía. ¡Han sido tantos! Lo cierto es que me organizaron un cumpleaños en el restaurante del Parque Marítimo de Santa Cruz. Y estaba por Tenerife Celia Cruz con su marido, Pedro Knight, y también mi amigo, el fotógrafo de Celia, Félix Lam, con su esposa, Mabel.
Celia y Pedro acudieron a esa cena. Celia era una diva, pero la estrella del espectáculo más simpática y cercana que he conocido jamás. Alguien le pidió que me cantara el “Cumpleaños feliz”. Y la estrella cubana de la salsa me abrazó y se arrancó en español con la típica canción de cumpleaños, que fue coreada por todos los asistentes. Fue muy emocionante, porque la huarachera de Cuba rara vez acudía a actos privados.
Pero estaba por aquí su manager de entonces, Ralph Mercado, gran tipo al que traté mucho, y ella no le negaba jamás nada a Ralph hasta que se separaron y entonces le negó todo. Hasta el punto de que el nuevo manager, Omer Pardillo, posee todos los derechos sobre la obra de Celia y al parecer lo heredó todo de ella. Ahora le han dedicado una moneda de un cuarto de dólar como una de las mujeres más famosas de los Estados Unidos.
Hice varios viajes con Celia desde Nueva York a Tenerife, cuando actuaba aquí. Hubo una época en que yo vivía más en aquella ciudad que en la isla. Estuve 59 veces en Nueva York, lo he comprobado por los sellos de los pasaportes. La primera vez que visité la gran ciudad fue en 1970. Me hallaba en edad militar y tuve que sacar un permiso especial en la Caja de Reclutas. Recuerdo que una de las obras que vi en Broadway fue una en la que actuaba Raúl Juliá. No sé si fue “Nine” o esta la vi después, en otro viaje. Me alojé en el hotel Biltmore, que ya no existe, y le robaron a todos los miembros de la expedición menos a mí. Será porque no llevaba nada de valor. Entonces era más pobre que las ratas. Empezaba periodismo.
Mi afición por la obra César González-Ruano, uno de los grandes cronistas españoles del siglo XX, no sólo nació por haberlo conocido en el hotel Miramar, en el Puerto de la Cruz, de la mano de Isidoro Luz, siendo yo un niño. La pasión por sus artículos, por sus biografías (Baudelaire, Unamuno) y por sus novelas y ensayos me la inculcó mi amigo Salvador Jiménez, el gran poeta de Águilas (Murcia) que fue su albacea literario. Con Salvador, a la sazón jefe de prensa de Iberia, hablaba mucho en los vuelos trasatlánticos a los que Iberia me invitaba. Yo fui una de las últimas personas que pude contemplar el Guernica en el MOMA de Nueva York, antes de su regreso a España. Después lo fui a ver al Casón del Buen Retiro, antes de que lo ubicaran en el Museo de Arte Reina Sofía, donde se encuentra ahora. Yo lo habría dejado en el Casón: era el lugar perfecto para esa obra magnífica del gran pintor malagueño.
Salvador y yo hablábamos mucho de César, pero también de otros grandes de la literatura, como Borges, García Márquez, Cortázar. Salvador era un enorme poeta, siempre muy ponderado por César en su Diario Íntimo y un asiduo del Café Gijón. Cuando murió recibí un mensaje de uno de sus hijos agradeciéndome su cariñoso obituario. Es que era mi amigo. Yo disfrutaba escuchándole. Pasará a la historia como uno de los grandes poetas españoles, un hombre con una sensibilidad especial, con un gran sentido del humor, que no se prodigaba mucho en la lírica pero que era un gigante, a pesar de su corta estatura y de su pinta de gitano. Un crack.
Mis viajes han sido una constante en mi vida. Y ahora me quejo cuando mis hijas emprenden los suyos, lejanos y cercanos. Porque me persigue el miedo a que les ocurra algo, tal y como se encuentra este puto mundo, convulso y peligroso. Antes no ocurría nada cuando ibas por ahí. Sabías lo que tenías que hacer y dónde tenías que estar. Hice miles de fotos, muchas de las cuales han desaparecido en mis mudanzas, otras las conservo en un baúl que no me atrevo a abrir por si me asaltan los recuerdos a mano armada. Ese baúl probablemente lo tirarán mis hijas a la basura cuando yo desaparezca y en él se guardan muchos de mis programas de televisión. En realidad, ni yo mismo sé lo que hay dentro de la enorme caja que tiene los colores de la bandera de los Estados Unidos. Lo compré en Los Ángeles, viajó en la baca del coche por toda California, cuando visité aquel Estado por segunda vez, con Pepe Oneto, el gran periodista español de la Transición, su esposa y su hijo. Fuimos desde San Francisco a San Diego, pasando por Los Ángeles. Hicimos también la ruta 66. Aquello es un espectáculo y nuestro coche era un viejo furgón alquilado que se comportó como un jabato. Sólo una vez paramos a enfriarlo un poco, en miles de kilómetros recorridos.
Una de las veces que fui a California me alojé en el Beverly Hilton, el hotel de las estrellas, que ofrece el mejor desayuno de California. Yo creo que mejor que el del Plaza de Nueva York, que era mi hotel habitual. En esos tiempos, yo era un deportista y disfrutaba corriendo cada mañana. Lo hacía por Beverly Hills, por entre las casas de los famosos y de los millonarios, todas ellas sin vallar. Me acostumbré a vivir bien y podía hacerlo. Ganaba mucho dinero y gastaba mucho dinero. Nunca me privé de nada. Incluso importé desde los Estados Unidos el primer Hummer que vino a España. Me gasté una fortuna en homologarlo. El contenedor que lo traía, vía Miami y Rotterdam, superó al ciclón “Andrea” en el puerto de Miami. Todos los contenedores que estaban a su lado desaparecieron, menos el de mi Hummer. Tuve mucha suerte. Todavía anda rodando por ahí.
Me encantaba California: los coches impecables (y no como en Nueva York), las fiestas de los famosos, los hoteles atestados de gente con mucho dinero. Pero aún así podría permitírmelo, ahora desde luego que no. Los precios se han disparado en los Estados Unidos, ya no existe equivalencia con los de España. Todo ha cambiado a peor, nuestros sueldos han menguado y los de ellos se han multiplicado.
Curiosamente, el otro día soñé con una fiesta en California. Rememoré los tiempos en que una joven que luego resultó ser policía de la Comisaría de Beverly Hills, se encaprichó conmigo y tuvimos un noviazgo muy bonito que no duró mucho, pero lo disfrutamos. Hubo noches en que ella no vigiló absolutamente nada, porque estábamos lejos de su jurisdicción. Fuera de servicio.
Muchas cosas, sobre todo las más personales, no las he contado, creo que ya lo he dicho en el primer capítulo de esta serie, por pudor. Pero sí debo confesar que he vivido un montón, más de lo que hubiera querido. Porque también destrocé mi familia y de eso ahora me arrepiento y pienso en ello todos los días. No vale la pena. Es mejor ser convencional, aunque quizá sea más aburrido. Pero al final lo pagas con la soledad. La soledad te va matando poco a poco, porque además no hay modo de sacártela de encima. Ha pasado el tiempo y tú estás solo, que es la peor falta de compañía. La más obvia y la más dolorosa. Ahora, a mi edad, es cuando más lo notas.
Me ha dado tiempo, en estos años de andar por ahí, de meterme en una de las fronteras más peligrosas del mundo, la triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay, por el lado de Ciudad del Este, antes Puerto Stroessner (Paraguay). He visto docenas de películas y de documentales de esa triple frontera, junto a las cataratas de Iguazú, en el río Paraná, que para mí impresionan más que las del Niágara.
Pasar por el llamado Puente de la Amistad, de noche, aunque sea en coche, es toda una aventura; y cuando llegas a Ciudad del Este no sabes nunca lo que te vas a encontrar, si una patrulla de la policía paraguaya o una patrulla de atracadores, que a veces son la misma cosa. He llevado armas en el coche, para protegerme, sin que afortunadamente las haya tenido que utilizar nunca, aprendí a utilizarlas en Venezuela, luego saqué licencia de armas en España, pero jamás me vi obligado a empuñar un revolver o una pistola para defenderme.
He tenido suerte. Incluso hice un viaje sin incidentes desde Maracaibo a Lagunilla, una ruta peligrosísima, por carretera. Me acompañó mi amiga Raquel Ortega, que había nacido en Lagunilla y quería volver a visitar su pueblo natal. No ocurrió nada, pero menos mal que no se me pinchó ninguna rueda en el trayecto, ni en el de ida ni en el de vuelta. La pistola permaneció en la guantera todo el viaje.