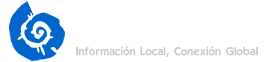El avión Airbus 340 de “Iberia” puso sus ruedas sobre la larga pista de Maiquetía; las ruedas levantaron dos leves nubes de humo al contacto con el asfalto, que hervía.
La sala vip del aeropuerto aparecía custodiada por un pelotón de soldados que se tocaban con boinas rojas, armados todos ellos con fusiles de repetición. En un rincón, dos periodistas entrevistaban a un jeque árabe y en el otro lado del salón una azafata de protocolo de la Cancillería coqueteaba, descarada, con un bigotudo funcionario de Relaciones Exteriores de la República.
En esto entró el presidente. Sonreía. Tras él, siete guardaespaldas fornidos, dos secretarias y otros dos edecanes uniformados, un general de División y el comandante de la Guardia. El mandatario vestía un impecable flu azul. Por los altavoces de la sala sonaba un bolero, «Si nos dejan», interpretado por la cantante española Tamara, curiosamente la melodía romántica preferida del presidente.
Julio Peña, director del diario «El Heraldo de Caracas» vio al presidente de lejos y se acercó, sonriente, a saludarle. Sus miradas se cruzaron en el centro del salón. El presidente y Julio se abrazaron con calor.
El reactor de la compañía española “Iberia” se acercó hasta el túnel articulado que le fue asignado por la autoridad aeroportuaria y de su enorme panza comenzó a salir un pasaje agotado por el largo viaje y por la estrechez de a bordo.
— Presidente, le noto muy contento; será porque hoy es un gran día para Venezuela –dijo el periodista.
— Sí, chico, esta isleña me ha roto el alma. En realidad, nos la ha roto a todos, Peña –respondió el presidente, con voz entrecortada.
Los aplausos del pasaje y de los que esperaban a los viajeros en el edificio terminal, formando un largo y bullicioso pasillo, revelaron que la pasajera se encaminaba a la zona reservada a autoridades del aeropuerto de Maiquetía. Aplaudían hasta los soldados y los guardias; aplaudían los edecanes, las azafatas y los conserjes; aplaudía la mujer de la limpieza.
La recién llegada, Marisa Hernández, la primera mujer venezolana ganadora del Nobel de Literatura, apareció, radiante, ante Peña y el presidente.
— ¡Cuánto honor, caballeros! –dijo, sonriendo pícaramente, sabiendo que a ambos los había enamorado en distintas ocasiones, a lo largo de sus vidas.
Una rosa natural, de un intenso color amarillo, se desprendió de la solapa de la bella, entre los achuchones de los dos hombres, y cayó al suelo; la flor fue inmediatamente rodeada por las manos de uniformados y civiles, que fueron a por ella. Marisa la recuperó y la volvió a colocar en el ojal de su chaqueta.
— El Rey Carlos Gustavo me la regaló en Estocolmo –aclaró la escritora. Hacía un frío siberiano, no sé dónde consiguen estas flores tan bellas con ese pelete. Es probable que las lleven desde mi tierra, desde los invernaderos de Tenerife.
Un avión de la compañía “Santa Bárbara”, con destino a Mérida, pasó junto al terminal, con sus turbohélices en marcha, ahogando la conversación.
–Ahí fuera te espera una multitud, Marisa –levantó la voz el presidente para hacerse oír.
–Lo imagino. He visto en el pasillo una pancarta que me ha emocionado. Dice: «No dejes de ser isleña, carajita». Peña, presidente, saben todos que mi corazón sigue allí.
Mientras caminaban lentamente hacia el gran balcón que da a la calle, metido ya el calor de La Guaira por las ventanas del sólido edificio de hormigón con suelo de una especie de op-art de colores diseñado por Cruz Díez, Marisa recordó el instante en que desembarcó, con sus padres, por el pantalán del muelle de La Guaira. Lo primero que vio fue un jeep de la Guardia Nacional, cuya dotación advertía a los recién llegados del derrocamiento del general Marcos Pérez Jiménez.
Luego, sus pensamientos se perdieron entre el fulgor revivido de su primera noche en Caracas, con aquel sonido seco de los disparos que pegaban en los perfiles de las esquinas, la niña Marisa apretando fuertemente la mano de su padre.
— A papá le hubiera gustado vivir esto, presidente.
Marisa Hernández se secó sus grandes ojos verdes, ahogados por la emoción, en un pañuelo que Peña le extendió, solícito.
–No has cambiado ni siquiera la colonia, amigo –dijo ella, intentando no estallar en sollozos.
El presidente y Peña le ofrecieron sus brazos. El ruido de la calle se hizo ensordecedor. Disparó la batería de costa los honores de jefe de estado y la banda de Fuerte Tiuna entonó, vibrante, el himno de Venezuela. Marisa se olvidó de sus recuerdos y agitó sus manos, emocionada. La multitud estalló en un prolongado aplauso. Un escuadrón de la Fuerza Aérea dibujó en el cielo, entrelazadas, las banderas de Venezuela y Canarias. La bella premio Nobel rompió a llorar.
En lo alto, el cielo, cuidadosamente pintado de azul, dejaba ver un sol de justicia; el pueblo gritaba el nombre de la escritora; un turpial se zambullía en la gran fuente, también con fondo de cuadritos de colores, situada en el centro de la explanada, que había sido ocupada por la multitud. Peña redactaba con la mente su crónica para “El Heraldo” e imaginaba un titular, sin éxito.
— ¡Carajo!, esta mujer es un volcán –murmuró el periodista.
A duras penas, los soldados aguantaron el cordón de seguridad. Dos tanquetas se colocaron junto al coche presidencial, precedido de vehículos y motoristas de la escolta y seguido de otros siete más con los ministros del Gobierno, altos dignatarios de la nación y funcionarios, más la guagua de la Prensa y varios vehículos descapotables llenos de operadores de televisión.
— Vente con nosotros, Peña. Al fin y al cabo, los dos formamos parte de su historia –dijo el periodista, provocando una sonrisa de la escritora.
La comitiva enfiló la autopista de La Guaira, la misma que recorrió por primera vez Marisa cuando llegó a su nuevo país, bajo el mismo calor de agobio, con alegría y esta vez sin miedo, como tuvo entonces, escoltada ahora por dos hombres que amó durante años, apasionadamente, y que se habían convertido en sus mejores amigos, los más sinceros que jamás encontró.
En los arcenes, todo el mundo saludaba al paso de la comitiva: los soldados que cubrían el camino, los vendedores de plátanos y otras frutas del trópico, apostados con sus timbirichis en las cunetas; los malandros, que bajaron de los cerros a participar en la fiesta; los niños sucios y mocosos de los ranchitos; las viejas buhoneras de los barrios marginales; los conductores de los trailers detenidos en los fielatos de los puentes; un pocotón de gente.
— Ahí la tienes –dijo Peña–; a esa gente no la une sino tú, Marisa. Ni siquiera el presidente. No te queda sino dar el paso.
El mandatario no movió un músculo. En realidad, se emocionaba pocas veces y había cubierto su cupo sentimental del año en unos pocos minutos.
— No la quieras mal, Peña; este es un oficio de locos –acertó a decir, apretando la mano de Marisa con complicidad. Y, además, Venezuela ya tiene un presidente.