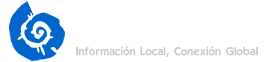Ahora, cuando estoy a punto de cumplir 78 años –será el día 16 de agosto–, me doy cuenta de que está llegando el final. Sobre todo, cuando me miro al espejo y observo el deterioro físico que producen los años en el cuerpo de las personas.
Tras la reclusión que se produjo en la epidemia del covid, yo me convertí en otra persona. No hacía ejercicio, no salía a la calle, no realizaba esfuerzo físico alguno. Me he vuelto solitario, huraño y he querido creer que soy el mismo, pero es mentira. Soy otro completamente distinto. Y, además, me ha entrado el miedo. No, no miedo a morir, sino a irme sin contarlo todo. Si se hurga en mis más de 50.000 artículos es posible que pueda reconstruirse mi vida profesional. Pero habría que trabajar mucho y no creo que valga la pena.
En mi profesión he vivido momentos fantásticos en la historia de España: por ejemplo, la muerte de Franco. Miren, una vez Rafael Clavijo, a la sazón presidente del Cabildo de Tenerife, me contó una anécdota que quizá ustedes no conozcan. Él y el alcalde de Santa Cruz, Leoncio Oramas, se encontraban en Madrid y se trasladaron al palacio de El Pardo, la noche que murió Franco. Aquello era un hervidero de gente, pero Clavijo era amigo de García Hernández, que era entonces vicepresidente del Gobierno y lo fue hasta el mes de diciembre de 1975. Esto le permitió moverse, con Leoncio, por el palacio sin que nadie les impidiera el acceso a las estancias más privadas del edificio. Por otra parte, había allí un cierto caos, un cierto desconcierto.
Total, que comenzaron a recorrer estancias y a saludar a gente conocida que había acudido a El Pardo no se sabe a qué. Se produjo mucha desazón y alegría, al mismo tiempo, y miedo, en toda España, tras el anuncio de un compungido y demacrado Arias Navarro, presidente del Gobierno, de que Franco había muerto. Y, sin darse cuenta, Rafael y Leoncio llegaron a una habitación donde, solo, sin nadie que le velara, estaba el cadáver del general Franco, depositado en un ataúd. Se miraron ambos y salieron de allí apresuradamente, pero fueron de las pocas personas que pudieron ver al dictador muerto, el mismo día de su óbito, todavía sin ser embalsamado, ni amortajado con su uniforme de general.
Casi sin darme cuenta viví episodios de la historia de España en primera persona. La bendita Transición. La entrada de España en la OTAN. Una reunión casi privada con Adolfo Suárez, en la que contó off the récord, que yo no respeté, algunas de sus conversaciones con el rey Juan Carlos. Adolfo llegó a ser amigo de Fernando Fernández, que fue un gran presidente del Gobierno de Canarias. Que me contó otra anécdota. Pero dejen que les diga que esa conversación con Suárez, publicada en el boletín “Canarias Confidencial”, cuya única colección disponible está, o debería estar, en la biblioteca del Puerto de la Cruz, no se conserva. ¿Por qué? Una querella de Lorenzo Olarte, con sentencia fallada a mi favor por la magistrada Esmeralda Casado si no recuerdo mal, hizo que ese tomo donde presuntamente yo había agraviado a Olarte se depositara como prueba en el juzgado, que nunca lo devolvió. Ni nosotros, mi abogado y yo, lo reclamamos. Y ahí va la anécdota con Lorenzo Olarte, luego buen amigo mío. Hice las paces con él en la casa lagunera de Juan-Manuel García Ramos comiendo jamón serrano. Se lo zampó todo Lorenzo, se ve que el pobre pasaba hambre.
En cierta ocasión, con Suárez en Tenerife, se dieron unos cuantos miembros del CDS una vuelta en un yate por aguas del sur. Y al expresidente del Gobierno de España le apeteció darse un chapuzón. Se puso el bañador, Fernando Fernández el suyo y se tiraron al agua. Lorenzo Olarte, luego presidente del Gobierno de Canarias, que no tenía a mano un traje de baño, sintió la necesidad imperiosa de estar con ellos –había sido fontanero de La Moncloa y mantenía una buena relación con Suárez–. Se quitó la ropa, delante incluso de las señoras, entre ellas la suya, que estaban en el barco, se quedó en calzoncillos y de esa guisa se lanzó al agua para estar junto a los otros dos.
Tengo una anécdota con la esposa de Adolfo, Amparo Illana, una persona extraordinaria, muy agradable. Me encontraba en Londres con mi mujer y fuimos invitados a la recepción que Adolfo Suárez ofrecía en la embajada de España, en Belgravia Square, a autoridades británicas. Esa misma tarde pude saludar a Harold Mac Millan, a Harold Wilson, a Edward Heath y a otros políticos relevantes del Reino Unido. Fue muy emocionante: fueron parte de la historia del mundo. Siendo un niño, en el primer caso, y un joven periodista en el segundo, tuve la oportunidad de ver, en el Puerto de la Cruz, a Sir Winston Churchill (que vino invitado por Onassis) y a Sir Anthony Eden, que se alojaba en el hotelito del Loro Parque que hoy es la vivienda particular de Wolfgang Kiessling. Sufría malaria y el clima de Tenerife le sentaba muy bien. Churchill es un personaje apasionante y su vida de sobra conocida. Eden fue el premier británico que tuvo que lidiar con la crisis de Suez, en 1956. Se retiró pronto para escribir sus memorias. Había sido el delfín de Churchill y también ministro de Exteriores en varias etapas de su vida política.
Voy con la anécdota de Amparo Illana, sin más disquisiciones. Estando en Londres mi mujer y yo hicimos cierta amistad con el agregado de Agricultura de la Embajada, un hombre muy de Manuel Fraga –que había sido embajador en Londres— y con su esposa. Se llamaba Antonio, era de Guadalajara, si no me equivoco, y conocía a la familia Suárez. Creo que luego fue diputado del PP, tras dejar la embajada. Amparo, que estaba muy aburrida, le pidió a Antonio y a su esposa que le enseñaran algo de la noche de Londres. Y acabamos en una discoteca, bailando animadamente como si nos conociéramos de toda la vida. Una mujer sencilla y encantadora. Antonio fue quien le facilitaba a don Manuel Fraga, comprados en las galerías de Burlington Arcade, en Picadilly Circus, los famosos tirantes con la bandera española que lució durante años. Que no habían sido fabricados en honor a España, sino que eran los mismos colores que los de un equipo de cricket muy popular en el Reino Unido.
He titulado el capítulo de estas memorias de la memoria “Me doy por amortizado” porque al mirarme a ese espejo una de estas noches comprendo que no me queda demasiado tiempo en este mundo y siento la necesidad, en esta soledad, de contar cosas que he vivido y que no he relatado jamás, o quizá no con el énfasis que merecen. Porque me he pasado la vida escribiendo experiencias, pero en ese baúl de los recuerdos que todos llevamos en alguna parte de nosotros quedan cosas que ahora, con la memoria lejana –en la cercana fallo mucho—, afloran a la realidad. ¿Qué son interesantes? No lo sé, ustedes dirán, pero ni siquiera me importa. No me quiero ver en un asilo, ni ejerciendo un periodismo de viejo carrucho. Prefiero morirme con rapidez, cuando me llegue la hora, y por eso me resisto a revisar mi corazón y a acudir a médicos y a hospitales. Total, ¿para qué? ¿Para que te traten como un bulto sospechoso en una galería de urgencias, sin privacidad y meándote y cagándome encima? No, prefiero no llegar a eso. Hace más de un cuarto de siglo que no me someto a un análisis de sangre.
Ya nadie lee libros, hasta las bibliotecas los rechazan, ya nadie lee nada. Por eso es mejor trocear los recuerdos, mientras sea posible, y publicarlos por capítulos en un periódico on line. Me pongo a ello. Sin pesadeces y escribiendo a ratos, cuando tenga ganas. O sea, que no esperen ni periodicidad, ni capítulos interminables. Además, he pedido a nuestro informático que publique esto en la parte más baja de la portada de El Burgado. No por ello se van a leer menos estos recuerdos.